|
Cuna de la lucha canaria, relevante menceyato de Tenerife, tierra de grandes vinos, de verde y apacible valle y del mejor campesino, Tegueste ha sabido unir pasado y presente, como pocos pueblos, ganando el reconocimiento general de propios y foráneos. Silente y mesurado, en armónica conjunción de su gente con una naturaleza adornada por uno de los mejores climas de la isla, donde la tradición da paso a la modernidad para ir de la mano, Tegueste ofrece hoy a sus habitantes una gran calidad de vida. A las familias asentadas en el lugar, tras generaciones de varios siglos, se ha unido, en las últimas décadas, una significativa clase media, integrada en el municipio, que ha contribuido al mayor desarrollo del pueblo. Cerca de la ciudad y, al mismo tiempo, lejos del ajetreo de la urbe, este lugar ha sido buscado por personas sensibles con el campo, guiadas por la revalorización del medioambiente. No es extraño, desde hace tiempo, oír exclamar a muchos: ¡Qué suerte tiene usted, al vivir en Tegueste! Rodeado por La Laguna, en todos sus barrios, ayer más distante, hoy más próximo a la ciudad, Tegueste se funde en la cultura común de una sociedad avanzada con el influjo universitario cosmopolita lagunero y no se confunde, al haber sabido defender su rico patrimonio etnográfico, dando continuidad al legado de sus mayores. Entre la rica tradición teguestera, encontramos los barcos que participan, cada año, en las fiestas patronales del pueblo, San Marcos y Nuestra Señora de los Remedios. El origen de esta nota marina en los festejos de la Virgen, junto a la librea y la danza de las flores, se remonta, probablemente, al siglo XVI, transmitiéndose, entre las gentes del lugar, el vínculo de los barcos a la peste de Landres, como un voto hecho en un pasado de frecuente intervención sobrenatural. Los pueblos tienden a alargar sus orígenes y dar prioridad al mito frente al riguroso estudio histórico, porque el milagro y la magia suelen edulcorar mejor la realidad, incluso en los tiempos modernos, Tegueste no es una excepción. Las averiguaciones realizadas, desde hace años, permiten despejar los hechos de adiciones que, en el momento inicial o posteriormente, se incluyeron, buscando el adorno del misterio. No está mal conservar la narración novelada, junto a la investigación histórica, siempre que no se confundan y se sepan diferenciar según lugar, momento o tipo de conversa. La investigación del prestigioso historiador, Manuel Hernández González, despeja con acierto las dudas sobre la vinculación de la fiesta de la Virgen de Los Remedios con la peste de Landres de 1582, y el voto hecho por el pueblo a los santos patronos por la benéfica intervención para quedar libres de tal azote. La participación de los barcos en fiestas similares, en La Laguna y otros pueblos, la mortalidad que se ocasionó en diferentes lugares de la isla, como bien ha estudiado el apreciado compañero José Miguel Yanes Rodríguez, y la constatación de la celebración del culto a la Virgen, más bien a partir de 1669, frente a la veneración de San Marcos, con ermita en torno al año 1530, permiten diferenciar el relato histórico riguroso de la versión de la socorrida leyenda. Tradición donde todo es más nebuloso, pero sin que ello lleve a lo contrario para caer en posturas cientificistas que sacralicen el dato, fijando lo verdadero. No conviene olvidar que la gran pregunta sobre qué es la verdad, quedó sin respuesta. Ninguna relevancia se quita a la fiesta y ningún peso pierde la tradición, al narrar la historia de los barcos con relatos diferenciados, máxime teniendo presente la dificultad de dibujar el pasado con precisión, pues de acuerdo con el aludido rigor científico, el vínculo originario cívico-religioso entre los barcos y la Virgen queda fuera de toda duda, en el marco cultural de Tegueste, desde hace siglos, aunque, claro está, el rigor histórico de la interpretación del pasado con los estudios que ya contamos deberá prevalecer en el orden académico y en cualquier debate o análisis de hechos constatados frente a la narración novelada. Ahora, los barcos siguen navegando, dejando la estela blanca de su identidad, ayer rumbo fijo a la fiesta de Nuestra Señora de Los Remedios, para rendir pleitesía a la Virgen, en su solemne fiesta del 8 de septiembre, hoy escorados a San Marcos para evitar “su malestar” y realzar la famosa romería, celebrada cada 25 abril o domingo más próximo a la fecha, desde hace cincuenta años, al ganar la partida de las dos celebraciones en fama y asistencia de personas. La buena fotografía de la realidad corre peligro, en nuestros tiempos, si solo se confía en el dato gráfico o icónico, muchas veces de la prensa, o programas y actas, que, siendo relevantes, no son suficientes, pues la visión de nuestros días en el futuro podría estar mutilada, en estos casos, por la carencia de testimonios de los vecinos intervinientes que se pierde y que completan ángulos diferentes del acontecer festivo. Vayan estas pinceladas de aquellos años, cuando avanzaba la segunda, mitad del siglo XX, con el tinte de lo oído a los mayores, nacidos a principio de la centuria, para contribuir al retrato del entrañable pueblo, y animar a otros jóvenes, y no tan jóvenes, a perfilar lo ya conocido, siguiendo el ejemplo de quienes vienen reflejando ese pasado con rigor y acierto para los que debe constar siempre nuestra gratitud. Tegueste vive, hacia los finales de los años sesenta del pasado siglo, un momento vibrante de dinamismo cultural, como acertadamente ha reflejado el investigador Joaquín Carreras Navarro. El Centro Cultural y Recreativo con la gran labor del presidente Crescencio Hernández, hombre entrañable que marcaba sus acciones con especial amabilidad, constituyó un elemento fundamental en la dinamización del pueblo. Inicialmente, el centro se ubicó en la casa de mis padres, en la plaza de San Marcos, trasladándose pronto a la que sería su sede hasta su final en la nueva calle abierta, denominada “El Casino”. La organización de la romería de San Marcos en 1969 fue otro revulsivo, por iniciativa de teguesteros de dentro y veraneantes que por su amor al pueblo eran los teguesteros de adopción, con protagonismo de los primeros, principalmente del denominado grupo “La Neverita”, que con mucho caletre tiene su recuerdo en la estela conmemorativa, colocada actualmente en la plaza. La actividad teatral con ensayos y representaciones de la mano del dinámico Federico Fajardo, al que con acierto se ha dedicado una de las calles, renovó el plano cultural bastante relegado en los tiempos de la autarquía económica. En este marco no debe caer en el olvido la infatigable labor de doña Anita, Ana Bravo Braun, con el grupo de Coros y Danzas, por su importante contribución no solo cultural, sino también social. Recordados tiempos y momentos inolvidables con la llegada de mis hermanos procedentes de La Palma en 1968. Con la integración inmediata en el pueblo, se unen a la excelente generación de estudiantes teguesteros, que incrementaban el número de universitarios, rompiendo con un pasado en el que, inexplicablemente, eran muy pocos quienes accedían a la Universidad de La Laguna, a pesar de estar situado el pueblo a escasos kilómetros de su sede. Muchos son los nombres de aquella juventud que vienen a mi mente con destacada actuación en los diferentes campos profesionales, y, al recordarles, siempre presentes los que prematuramente se fueron en 1990, 2007 y 2008, como el cualificado y entrañable profesor, Adán González González, el noble bregador Juan Hernández Herrera, Ayala, químico de UNELCO, y el generoso y atento médico, Antonio Pérez Izquierdo, expresión de ese dinamismo y cambio que ya se operaba en todo el país al principio de los años setenta. En el marco de sus festividades religiosas, los barcos llegan, tierra adentro, con sus blancas velas y los inquietos marineros, que, detrás de la nave, contentos, sin remos, reman, y que, con entusiasmo, navegan, entre brincos y saltos, con olas de ilusiones que ni mojan ni molestan, mientras vacas o bueyes tiran con el buen gobierno de las yuntas. En la plaza de San Marcos poco importa el viento en popa, y los peligros de la mar en nada inquietan, porque los niños remeros, con la singladura marcada el año anterior, no temen los embates del lado de babor, cuando la gente se acerca, o del otro lado, de estribor si el gentío se arremolina. Allí los niños empujan los barcos con entusiasmo, mientras bueyes sosegados tiran con su bravura. La vara del buen boyero pica y marca la andadura, y las blancas velas lucen como no lucieron nunca. El ayer se ve presente, y la tradición perdura, en la sana diversión que todo el mundo disfruta. Los barcos cambian de hora de la patrona al patrón, con San Marcos en abril, desafiando al fuerte sol, mientras las parrandas afinan, cuando fluye el líquido elemento de la bota o el garrafón, entre originales carretas que esperan pronto la ocasión. En septiembre con Los Remedios la noche gana al día, cuando al caer la tarde se da protagonismo a la víspera. Las visitas de los poetas no pueden faltar en la fiesta, para darle realce con la velada literaria que acompaña los actos culturales cívico-religiosos. Ahora vienen a mi memoria los versos del gran vate Emeterio Gutiérrez Albelo. Le recuerdo ensayando y hablando con mi padre, en la casa que es ahora de mi admirada hermana Angela Carmen, al lado de la Iglesia de San Marcos, pared con la casa del Prebendado Pacheco, entonces bastante abandonada, mientras yo hacía un breve alto en los estudios. Del admirado poeta me vienen a la mente aquellos grabados versos de esos temas marinos tan presentes en nuestras islas: Se han detenido un momento, las blancas velas al viento, frente a la montaña bruna. El testimonio directo de los familiares más veteranos y la documentación gráfica permiten un mejor retrato de esta entrañable tradición de un pueblo con barcos sin mar, a lo largo del último siglo, pero Tegueste ha tenido la suerte, también, de tener buenos cronistas. Analizar los orígenes de la Romería de Tegueste puede ser fácil, pero no será tanto explicar su fulgurante éxito y su protagonismo hasta nuestros días. Aquel prestigio creo que nos sorprendió a todos. Disfrutar de la casa paterna en la misma plaza de San Marcos era una ventaja entonces, con las puertas abiertas, en su más amplia extensión. Allí no solo estaba la gran familia, sino todos los amigos y conocidos e incluso quien solicitaba el servicio de siempre. Fui un afortunado al unir los nombres de Garafía, municipio donde había nacido, y Guía de Isora, localidad de mi primer destino como profesor, con Tegueste. Papas, carne y vino para todos, palmeros e isoranos, y canarios de los más variados lares se convertían en teguesteros de primera por el mero hecho de ser conocidos. Mis amigas y amigos con los amigos de mis hermanos y más amigas y amigos con los de mis hermanas reían y cantaban en los dos patios y las dos azoteas en la amplia vivienda, entre la Casa Sansó y la del Prebendado Pacheco. Eran los años setenta del pasado siglo y así siguió hasta los años noventa en los que la elevada afluencia de público y la pérdida de sanos comportamientos en algunos extraños obligó al cambio hacia una celebración estrictamente familiar, volviéndose, también, la que fuera ventajosa ubicación, en un factor en contra, precio al masificado desbordamiento de la romería. De la víspera al día de la fiesta, de la mañana a la noche el trajín marcaba cada hora. La conversa y el canto y más gente que llegaba no daban respiro a la alegría de quienes entraban por haber visto las carretas, y de quienes salían para las carretas ver, y los barcos también. Allí, avanzada la tarde, con el baile en la plaza, bien nutrida de los universitarios laguneros, y con la música de fondo se hablaba de todo. Un año, Elfidio Alonso Quintero con El Hierro presente sin dejar el tema “Sabandeños”, otro, Maribel Nazco y el mundo del arte de mano de mi hermano Celestino Celso, y otro año, Jaime Hamad Pérez, primo hermano de mi gran amigo Vicente con los aires de Fuencaliente, acompañado de todo el grupo “Verode” que, en el marco del patio canario, con vino, carne y tiempo deleitó a los romeros allí sentados en primera fila. No faltaban por la mañana Fernando Castro Borrego, Francisco Galante y otros compañeros del campo artístico, y siempre nuestra prima Emiliana con sus anécdotas de Garafía. La lucha canaria tenía que estar presente, sin ningún género de dudas, de mano de mi hermano Gonzalo, un año con Vicente Alonso, y un año y otro también con Juan Primera. Yo seguía con atención, entre los vasos de vino y la carne de conejo los ricos comentarios del presente y pasado de la lucha, y con emoción escuchaba los relatos cuando se refería, con admiración, a su tío, Alfredo Martín, “El Palmero”, uno de los más relevantes luchadores de todos los tiempos en Canarias. Allí de todo se hablaba con el espíritu de la transición que llegaba primero, o que se alargaba después. Jerónimo Saavedra Acevedo de mano de mi hermana disfrutaba de la excelente comida, celebrando el postre de leche fachenta que siempre hacía mi madre para la ocasión con su nota palmera. Allí, otro año, la conversa con Juan Alberto Martín y la princesa roja, María Teresa de Borbón-Parma, muestra de tiempos movidos y de una romería que se había consolidado con excelencia y traspasado fronteras. No todos los pueblos han podido contar, en los pasados siglos, con un relator del conocimiento y rigor como el prebendado Pereira-Pacheco, para dar testimonio de su época y aportar datos de un pasado que el tiempo desdibuja y las termitas devoran. Fue una suerte que el ilustre eclesiástico, nacido en La Laguna el 12 de junio de 1790, y fallecido en Tegueste en 1858, fijara su residencia al lado de la Iglesia de San Marcos, y ha sido un acierto que, desde hace unos años, su casa pertenezca al patrimonio público y sea actualmente un centro de exposiciones y otros actos culturales. La conservación de ese pasado se hace más fuerte cuando en la memoria desfilan las familias que un día los barcos vieron y ya no están entre nosotros. De la mano de Nijota los niños del lejano ayer ahora también reman, impulsados por la voz del poeta que, con su preclara mirada, de mejor manera describe lo que vemos, y no siempre vemos. ¡Qué bello es tu anacronismo, navío de antiguos tiempos! ¡Qué nostalgias de mar tienes, navío de tierra adentro! Recuerdo la amplia plaza de tierra, sin los desacertados muros, aceras y parterres que redujeron su espacio y su grandeza. Allí, frente a la iglesia de San Marcos, y cerca como en tantos pueblos, el pequeño campo santo, que se mantuvo hasta 1967, donde ahora se ubica el ayuntamiento, y que hiciera surgir la recordada estrofa que oyera mi padre a Diego Crosa, Crosita. Original o no el poema se popularizó, retratando acertadamente el paisaje y paisanaje de su época: Cementerio de Tegueste, cuatro muros y un ciprés, tan chiquito y, sin embargo, cuánta gente duerme en él. Esa memoria que nos trae el ayer para mezclarlo en el presente, con personas que no se van del todo, se ha convertido en costumbre, casi perdida en la gran urbe, pero que conserva su vigencia en nuestros pueblos. Si se quiere mantener esa identidad es necesario apuntalar los valores amenazados por una sociedad consumista y globalizante que tiende a barrer las características propias de los lugares. Nada impide ver, en el misterio de la vida, ese lado bueno de las personas y las cosas y Tegueste puede y debe conserva ese modo de ser y estar, compatible con los nuevos modos de vida, comunes por otra parte. Hoy, los barcos, Tegueste y el prebendado Pacheco, en perfecta conjunción, siguen marcando el horizonte de un pueblo que navega sin mar y que brega sin descanso, uniendo a todo ello la lucha canaria, de modo que, si de ella hablamos y salta su nombre en cualquier lugar de este archipiélago, no deja de mencionarse la palabra Tegueste como su principal apellido. Con el emocionado relato de los años sesenta y setenta del pasado siglo, Marcos, Gonzalo y Juan Manuel, hablan en amena tertulia frente a mi casa teguestera, en la calle del Prebendado Pacheco, donde todos los nombres y rincones se aproximan junto a los barcos de tierra adentro. Tres voces para realzar la etnografía del pueblo, la tradición, la costumbre y la proyección, de unos barcos que pretenden surcar los mares del futuro en las nuevas generaciones que de niños hoy se acercan. Sus descripciones adornan las naves, las telas se lavan y se reparan los bordados, se revisan las ripias, los palos se pulen, y los barcos originarios de Pedro Álvarez, San Luis y Tegueste desfilan en el relato, sin olvidar el barco de El Socorro que también se ha sumado, en ocasiones, en tiempos más cercanos. En esta descripción pronto quedan los mástiles con su velas y firme luce el trinquete. De sus cuarteles acondicionados, con entusiasmo inician la singladura con la carreta de mar y el viento de las yuntas. Y llegan a la plaza de San Marcos donde desfilan engalanados, cargados de Historia. En este breve coloquio se ha puesto de relieve que la preparación y participación de los barcos ha sufrido algunos embates, pero la decidida actuación de unos pocos impidió que las naves encallaran. Es de justicia reconocer esa labor y expresar la gratitud, al menos, mencionando algunos nombres, como Manuel López Santos o el propio Juan Manuel Hernández Bacallado respecto al barco de San Luis, o como ese hombre que iba a La Degollada, campesino trabajador que sufragaba los gastos con sus pequeños ahorros, cuando las subvenciones oficiales no existían. Días antes del desfile, con la Virgen, primero, y con San Marcos, después, los barrios viven la efervescencia, propia de los preparativos de las fiestas, agrupados en los llamados cuarteles. El del casco, desde el camino de las Peñuelas con El Baldío hasta la calle Campamento y parte de El Gamonal, para llegar, por otro lado, hasta casa Lala; el de San Luis, desde el límite señalado hacia abajo, con el lugar de nombre santo, sin entrar en El Socorro; el de Pedro Álvarez, en el barrio de su nombre; y el de El Socorro, en el suyo, sin perjuicio de la antiquísima celebración de sus propios festejos y el mantenimiento de su singularidad. Una buena muestra de ese carácter es la conservación del valioso cuadro de la Virgen traído por los agustinos en el siglo XVI y que ha llegado a nuestros días. Se recaudan fondos entre feligreses y vecinos, en general, con la animación festera, con comentarios a un lado y otro, y para mayor animación, vasito de vino tinto va, vasito de vino tinto viene. La alegría aumenta y el entusiasmo es mayor. Todos aspiran a ser primeros si alguna ausencia los lleva al último lugar. Con la voz de Antonio Perera de Vera, autor de la letra que las bordadoras han realzado con arte en la vela mayor, gavia, velacho o trinquete del barco de San Luis, en las últimas décadas y su permanente acompañamiento y loa a la Virgen, los barcos van más allá del acertado adorno, llevando el espíritu de un pueblo que ha sabido mantener tan relevante legado. Con los recuerdos infantiles de Ramona, Isabel Ramona Rivero Melián, con sus 104 abriles, nos remontamos a los años veinte del pasado siglo, mientras los barcos vuelven como si el tempo se hubiera detenido, pasando del pasado al presente, con la doble emoción producida al ver a una persona, de tan avanzada edad, contemplando la siempre sorprendente singladura, en ese impulso repetitivo de quienes tratan de legar lo recibido en su más completa esencia, de modo que paisaje y paisanaje apenas variaron en cincuenta años, desde 1920 a 1970, más allá de la sustitución progresiva de los padres y madres por sus hijos. El barco, que los bueyes mueven con la guía del avezado boyero y su aguijada, da la vuelta a la plaza de San Marcos, mientras las campanas repican. Quietos quedan al poco por el lado de abajo de la plaza sin molestar a las turroneras de Tacoronte que apresuran la venta, mientras los chicos comen los rosquetes grandes y saborean los pirulines. Los mayores fijan su vista en el tablero, eligiendo los turrones para llevar, junto al cucurucho de manises, pues ya la banda de música toca al comenzar la procesión. Con la capilla limosnera y voz baja y persuasiva se acerca el festero recolector, pidiendo la colaboración para las fiestas de El Batán o de otros pueblos perdidos de La Montaña. La Virgen de Los Remedios precedida por el guion y el estandarte avanza, flanqueada por las hermandades del Santísimo y la Virgen con sus opas de color granate a un lado y de color blanco al otro. “La Virgen ya está saliendo”. La gente de una plaza abarrotada busca la mejor posición, que a la Virgen hay que ver, y a los barcos también, y con paso firme Antonio el guardia se acerca, tratando de poner orden en gente ordenada y de bien. Por la calle de Los Pinos, detrás de la Virgen, los barcos hacen su aparición. Las casas con las ventanas abiertas, y allí Ana Jiménez González, la mujer luchadora y vitalista, tan apreciada por mi madre, en su tienda, orgullosa al contemplar su bordado en las velas, al otro lado la venta de Lola, Dolores del Castillo Díaz, la atenta y apreciada vecina, y más arriba la casa parroquial que las puertas tiene abiertas, también, para observar mejor los detalles de la singular travesía. Al final los barcos corren, danto tres vueltas alrededor de la plaza, unas veces, rodeando la iglesia y corriendo calle arriba por Los Pinos, otras, y todo con general animación, para llegar a “La Placeta” con prontitud, y los niños, haciendo olas de ilusión en un mar de gente contenta que vive la sana tradición, con ese origen vinculado a la salud. En el regocijo general, la gente en serena convivencia disfruta de la sorprendente maravilla de los barcos en tierra. Así era y así es, y así fue antes, en el pueblo de las ricas esencias bien conservadas, en un lugar donde todos empujan, orgullosos de que unos lo hagan con más fuerza y brío que otros. La tierra de Manuel Perera, el pollo de Tegueste, del campeón Víctor Rodríguez y del gran Felipe del Castillo es la tierra de los barcos. El campo, donde aún se dibujan las mañas de Jeremías y Antonio Reyes al romper el alba los días de vendimia, es la campiña donde el bajel navega al atardecer, entre las cuidadas parras que atraviesan ese lugar llamado Infierno que, por su buen vino, más parece la Gloria. Y más abajo Roma, donde el divino elemento más que los lugares, es el tiempo lo que confunde. El pueblo de Marcos Galván, padre e hijo, de Sindo, El Palilla o Sito, es el pueblo de los veleros, de la romería, la librea, la danza de las flores con los Tamboreros y la sana fiesta de siempre, pueblo que hace interminables las relaciones de luchadores, y, por ello, nada mejor que encerrar sus nombres en el maletín imperecedero del noble, célebre y recordado Domingo Pérez Abreu, figura destacada del vernáculo deporte con proyección internacional, ya en aquella época, como se pone de relieve con su exhibiciones en Suiza en 1935. Fallecido en plena juventud, nos queda su memoria, arropada por los nombres de quienes practicaron la lucha canaria, generación tras generación, y se despidieron de los terreros para siempre. La proyección de Tegueste en la lucha canaria fuera de la isla de Tenerife, tuvo especial incidencia en La Palma. En la memoria colectiva benahoarita sigue viva toda una institución en la lucha canaria, Jeremías, que Jeremías no era, sino Antonio Reyes, que por el nombre de su padre ha sido y es reconocido. Fue el gran maestro de Juan Barbuzano en los años sesenta del pasado siglo. Allí lucho Marcos Galván, padre, en destacadas agarradas, cuando el empuje económico de la isla era muy diferente al actual. Con el pulso de Felipe del Castillo y su firmeza en aquellas cogidas de muslo a finales de los años cincuenta, que ponían en pie a los sentados en tierra o en sillas de tijera en la finca de Los Zamoranos, en los sitios de los Melianes o en otros rincones, los barcos no pierden rumbo. En Tegueste no resultaba difícil pasar de la huerta, natero o rellano al terrero, o convertir en campo de lucha un salón o un solar. Con la serenidad y la nobleza, los barcos de Tegueste seguirán navegando hacia la iglesia de San Marcos, seña identitaria de un pueblo desde el siglo XVI, porque el espíritu de sus hijos distinguidos no puede caer en el olvido, y los niños de hoy que acompañan a los renovados barcos deben llevar con orgullo un pasado tan rico mientras miran el futuro que pronto llega. Los barcos renovados deben hoy alcanzar a colegios e instituto, para que las nuevas generaciones reciban la educación de calidad que debe integrar la historia local en los conocimientos universales, y así no perder nunca la buena educación. Un recordado día, la luchada terminó y el bullicio se extendió al regreso por el camino de Los Laureles con el ánimo encendido y visiones contrapuestas, unos diciendo que, si el garabato no se realizó a tiempo, otros alegando que fue muy alto. Unos haciendo fuerza y otros aguantando el empujón como si estuvieran en el terrero, tratando de demostrar cómo se hace bien la maña. Corre el vino en “Casa Pano” a la voz de bacalao, marchando van las arvejas con los huevos duros, y, entre el pescado salado que nunca falta, la sardina de la gran lata redonda al “papeldevaso” salta, mientras se sigue rememorando la luchada que, por lo que se ve, nunca acaba. Allí un vaso seguido de otro, moja el gaznate del buen relator para refrescar el cuerpo por el nuevo esfuerzo que se hace al contarlo. Todos escuchan atentos cuando se describe la cogida de muslo y tensan los músculos, profiriendo las más variadas interjecciones, mientras se va cortando el aliento. Felipe del Castillo coge el muslo y mantiene sus brazos aferrados con vigor, la audiencia contiene la respiración, y casi al mismo tiempo se inclina, haciendo fuerza: ¡sigue, sigue!, ¡va!, ¡dale!, ¡chas!, ¡gira! Con el “vamos Felipe” que transmite la energía de los aficionados, se oye con claridad al amigo decir: ¡tras!, “pal piso”. Entonces se respira de nuevo, y un “uf” generalizado hace prorrumpir a los presentes en abrazos, palmas y exclamaciones de la gente enrojecida por tanto esfuerzo que rompe de nuevo el tranquilo valle, con voces que se oyen a lo lejos. Una vez más, el jolgorio impera y ya nada se entiende, salvo Pano que entiende y atiende la demanda de más vino para relajar el tenso ambiente y sentar el relato. Ya no está “Casa Pano” ni Juan está en Tegueste. Ya las garbanzas de Hortensia no se huelen a lo lejos. Garbanzas que con el tenedor no saltaban, pero que preferían la cuchara, mientras fluían los platos, acorde con la demanda, y se oía de nuevo la voz del jugador de dominó, diciendo: tenías que haber colocado el tres cuatro, ¡hombre, por Dios! Pero el ayer no se ha perdido y la sencilla y excelente gastronomía se conserva y renueva. Son muchos los que se acercan a estos lares para saborear la comida, más abajo, en Las Toscas, ropa vieja en “Casa Sito”, más arriba, en El Portezuelo, las “Costillas de Tomás”. El buen puchero en la “Tasca de Fernando” y si vas un poco más allá hacia la plaza, unas tapitas en “El Colgadizo”. Sigue caminando si quieres, pasas la iglesia y bajas a la izquierda por la calle de La Audiencia, pues “Zenobio” te espera con el buen yantar de ayer y el renovado complemento excelente de una cocina innovadora, en nuestros días. El pueblo, que arranca de la época guanche y se consolida en la Historia en torno a la iglesia de San Marcos, ha logrado mantener el legado de sus generaciones con sencillez campesina, que conserva en su espíritu, cuando las actividades económicas de nuestro tiempo han relegado la producción agrícola y ganadera, pero Tegueste, desde Pedro Álvarez a Las Toscas y desde El Portezuelo a El Socorro, haciéndose eco del gran poeta gomero Pedro García Cabrera al que conocí en Guía de Isora en los años setenta del pasado siglo, sigue siendo el pueblo enraizado y bien definido que le da su propia denominación: Tegueste. Es un nombre de raíces que no se dejan torcer y que se lee lo mismo al derecho que al revés. El nombre de raíces, ayer fue del mencey, y desde entonces del pueblo también es. El pueblo de raíz mantiene con firmeza sus tradiciones, armonizando el ayer con el hoy, ahondando en el pasado y proyectándose al futuro en esos niños que cada año ven a los barcos, sin ser muy conscientes del valor que encierra en esta maravillosa tierra, a la vera del Barranco Agua de Dios. Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, 8 de septiembre de 2021.
2 Comentarios
 Tierra del trigo y del viento, de la cebada y del centeno, de la brisa y la ventolera, de los chícharos y los chochos, del ventarrón y la ventada, de las habas y los garbanzos negros, de los alisios y del ciclón, de las lentejas y poco millo, de alguna calma y mucho vendaval, es la tierra de Garafía. Barrancos y lomos, tablados y montañas, laderas y “cabocos”, acantilados y fuentes, desde la costa hasta el monte, forman “la más quebrada y áspera tierra del mundo” en palabras del obispo de Canarias, Cristóbal de la Cámara y Murga, cuando visitó este cantón del noroeste palmero. El pueblo alcanzará su apogeo en la década de los cincuenta del pasado siglo en una conjunción armónica de hombre y mujer con la naturaleza, de modo que todo rincón tenía provecho para los campesinos y nunca la misma estuvo tan mimada y rica como entonces. Hay una deuda con aquella sacrificada gente, tanto la que permaneció allí, como la que tuvo que emigrar, en algunos casos, forzosamente, por la torpe política foránea de protección de un monte que nadie cuidaba mejor que el garafiano. El agricultor y el ganadero no solo no recibían ayuda para sus actividades, cuando las medidas de fomento se generalizaron en el país, sino que se exponían a las graves sanciones económicas por cortar cuatro gajos de faya, brezo o pino para el cuidado de sus animales en los corrales y para obtener el estiércol tan importante en el abono de sus tierras. En aquella economía de subsistencia, el grano era fundamental en cada casa y el gofio el rey de los productos alimenticios, como en tantos pueblos de Canarias, pero pocos municipios podían presumir de obtener en su término la variedad del grano enumerado. En aquellos años, en Garafía se cosechaba casi todo, era una tierra agradecida, abonada por una gran cabaña ganadera, cuidada con primor. Eran numerosas las eras y allí se trillaba, tras el duro trabajo, convirtiendo las variadas tareas en un día de gallofa, de alegre fiesta, al llenar los sacos de muselina, balayo va, balayo viene. Aunque cada familia mezclaba los granos con mayor o menor disponibilidad y gusto, el gofio en Garafía tenía como componente principal el trigo. En Cueva del Agua, mi abuela, Ángela Rodríguez Pérez, doña Angelina, preparaba la mezcla de grano, para llevarlo al pueblo, como allí se decía para denominar al casco del municipio, Santo Domingo. Con agrado recuerdo como utilizaba la cuartilla y el medio almud para medir la proporción de trigo, en menor cantidad, añadía cebada y, alguna vez, centeno. No podían faltar los chícharos y los chochos, algunas habas, algo de garbanzos y poquitas lentejas, y raramente millo. Hoy diríamos que aquello era un festival de la diversidad. No siempre la combinación del grano era tan variada y cada familia le daba su toque, con el trigo siempre como base, salvo que el secano hubiese apretado demasiado y la mala cosecha obligase al gofio solo de cebada. El destino del grano, en talegos y sacos, la mayoría de las veces, durante mi niñez, era el molino de Marcelino. Otros vecinos solían llevar su grano a Llano del Negro, al molino que aún hoy luce esbelto, y hasta finales de los años cincuenta, algunos elegían el molino de El Calvario, que dejó de funcionar, prácticamente, en 1959, y que ha tenido un deterioro mayor. Hombre amable y atento recibía el variado grano que luego devolvía molido con bastante prontitud. Su enemigo eran las calmas, tan amadas por los paisanos. cansados de la ventolera y por los amantes de mar, donde la lapa, la vieja o la cabrilla tenían sus horas contadas con los expertos pescadores de aquellos lares. No faltaban la morena y el murión ni los burgados junto al variado pescado. Todo no podía ser a la vez, ni la calma podía durar mucho en la tierra del viento, por eso Marcelino volvía pronto a la molienda, después de aprovechar para repasar las aspas y realizar los pequeños arreglos de mantenimiento, despachando los encargos de los vecinos más próximos y de quienes volvían de los lugares más alejados como El Mudo, tras larga caminata. El molino de Marcelino, de acuerdo con las averiguaciones realizadas en diversas entrevistas, el testimonio visual y sonoro de Gilberto Alemán y otros, y el riguroso estudio etnográfico de Pilar Cabrera Pombrol, en su libro “El gofio y el pan en Garafía”, complementado con mis vivencias personales, durante dos décadas, puede ser descrito con bastante precisión. El Molino de Marcelino en Santo Domingo, Villa de Garafía, inició su andadura el 30 de noviembre de 1900, según consta en la inscripción realizada en su interior, de manos de José María Rodríguez Pérez, que lo dio de alta oficial en 1902. Desde su primera ubicación en El Tocadero, en la parte posterior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, el molino se traslada a la que ha sido su ubicación hasta la fecha, siendo adquirido por Marcelino Pedrianes Pérez, principal artífice de su historia y del nombre por el que todos los vecinos conocen al relevante triturador de granos entre los molinos garafianos. El molino se mantuvo funcionando hasta 1974, cuando menguaron las fuerzas del hombre que, con la ayuda del viento, constituía su alma. Marcelino Pedrianes Pérez, nacido en Garafía el 2 de junio de 1899, falleció el 26 de mayo de 1978. Su vida, su afán y su lucha retratan la trayectoria de sus paisanos para sobrevivir y mejorar las condiciones de la austera y dura vida de la primera mitad del siglo XX en Garafía. Emigró a Cuba para volver con el fruto del intenso esfuerzo en modo de pequeño capital, suficiente para adquirir, construir o reparar una vivienda o comprar algunas fanegadas de terreno, lo que era proyecto vedado para la mayoría de los habitantes que permanecían en su tierra natal. El paisaje y el paisanaje de Garafía y de tantos pueblos canarios no se entiende sin Cuba, primero, y Venezuela, después, con la profunda beneficiosa huella que ha llegado a nuestros días. Marcelino era un hombre trabajador, prudente, serio y meticuloso, al punto de dejarnos interesantes anotaciones sobre las reparaciones realizadas, con las oportunas fechas de la instalación, modificación, sustitución de piezas o cualquier otro aspecto relacionado con su molino. El molino que muchas veces aprovechaba el “terral de la cumbre”, ese viento parejito, en palabras de la autora arriba citada, se fue agotando en su noble lucha, marcado por los avances tecnológicos y la instauración de molinas movidas por los galopantes combustibles fósiles que entonces pocos cuestionaban, por la decadencia de un pueblo que comienza a perder habitantes con demasiada rapidez y por la edad de su promotor que ve mermar la fuerza de aquella juventud que le dio tanto protagonismo. El molino era el primer testigo de ricas y jugosas conversas de cuantos clientes se acercaban por allí, del arropamiento de Bibiana Elisa Pedrianes Fernández, esposa de Marcelino, que, durante horas y horas, bordando y bordando, trajinando y trajinando daba vida al molino, más allá del viento, y de la presencia de la querida hija, Bernardina Pedrianes Pedrianes, realizando sus tareas escolares o colaborando en las obligaciones familiares. El pasado día 13 de agosto, en la plaza Baltasar Martín, el molino revivió en los emotivos recuerdos de la única hija de Marcelino, la siempre atenta, franca y elegante Narda de aquella infancia vivida en Garafía, en la década de los cincuenta y parte de la del sesenta del pasado siglo. Un encuentro después de muchos años me permitió confirmar el deseo de restauración del emblemático lugar y de contar con las ayudas públicas imprescindibles para ello. Residente en Santa Cruz de la Palma, no deja de darse un salto a Garafía, su querido terruño. En el pueblo o en la ciudad seguiremos hablando, porque el molino debe volver a sus fueros y nadie como ella sabe del amor de su padre que frente a la costumbre de la época no quiso tener más hijos, porque su aspiración se había cumplido con su mayor deseo, tener una niña, lo que contrastó con la prevalencia general del varón propia de aquellos años. El buen esposo con el amor especial a su hija y el mimo a su molino logró mantener su funcionamiento hasta pocos años antes de morir. El Ayuntamiento de Garafía debe reconocer a sus hijos destacados y emprendedores en cualquier campo de la actividad humana, como ocurre con don Marcelino Pedrianes Pérez y su molino, y no puede ni olvidar ni perder su legado. En nuestros días, en una "economía de subsistencia global" por la necesaria protección del planeta, en el que asistimos a un desarrollo desorbitado y al abuso en la utilización de los recursos naturales con voraz consumismo, se impone vivir, respetando, con convicción, el medioambiente, potenciando productos naturales próximos a su destino, de modo que el progreso consistirá más en un avance tecnológico para el cuidado y mimo de la Tierra que en un aumento del consumo. En este futuro que ya tocamos, con los valores ecológicos en alza, Garafía puede volver a cobrar protagonismo para prestar, tras la ayuda que necesita, nuevos valores y modelos, con actividades artesanales, con una agricultura y ganadería sostenibles, en beneficio de La Palma y toda Canarias, como ya lo hizo en siglos pasados, cuando fue uno de los principales graneros de las Islas Afortunadas. Garafía sola no puede. Hoy Canarias debe ayudar el municipio con más baja renta del Archipiélago, para reactivar ese nuevo modo de vida que llega acorde con el mayor cuidado posible al medioambiente. En ese nuevo marco de calidad de vida, cuando se puede estar lejos y no alejado, aislado y no solitario, cobra pleno sentido no solo la conservación de los molinos y otras construcciones por su valor etnográfico, sino también por la recuperación de actividades que vuelven a ser viables. El molino de Marcelino paró hace años, y ha permanecido en coma, demasiado tiempo, pero ahora es posible despertar al molino, debido a la mayor sensibilidad de la gente con estos temas y la existencia de fondos regionales y europeos para estos fines, en el marco de acciones de fomento, propias de las sociedades desarrolladas. No permitamos la muerte de los molinos que aún conservan un hálito de vida y, cuidando nuestro patrimonio, colaboremos con la familia de Marcelino para dar larga vida a su entrañable molino. Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, 15 de agosto de 2021. Apagada la voz de don Antonio, ya no puedo escuchar el sugerente relato, en medio de la entretenida conversa, que su memoria aportaba con los precisos datos del periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y los duros años que le siguieron, en nuestra Villa de Garafía.
Ángel Rodríguez Pérez con sus noventa y seis años, bien llevados, se ha marchado para siempre con la discreción que eligió como compañera de una forma de vida, con sus buenas maneras, sin tonos elevados, y con la amabilidad como bandera. Las grajas en el cielo palmero desfilan en filas ordenadas para despedir a Antonio Amalia, mientras los rectos pinos supervivientes del último fuego guardan luto, apenados por la erguida figura del caballero que avanza con el paso firme, el atento saludo y el respetuoso comportamiento con todos sus conocidos hacia ese lejano lugar de la eternidad. El hombre del buen hacer, del eficiente encargo, el noble paisano, administrador eficaz y leal amigo se ha ido para siempre. Con la maleta llena de prudencia y discreción, seguro que en las puertas del infinito comprobará, sin molestar, la lista de la gente buena. Allí disculparán la manía de estos lares de confundir los nombres y el empeño por llamar a las personas de manera distinta a lo registrado, y comprobarán uno, dos o tres nombres, que todo es uno y lo mismo, pues don Antonio, Antonio Amalia y Ángel Rodríguez Pérez dan un significado único a la misma persona. Aquí le extrañaremos mucho, y hoy mismo, mientras se velaba su cuerpo comenzamos a recordar los dichos y anécdotas que tan bien retratan la vida campesina de estos lares, con expresiones y refranes tan comunes en los pueblos de nuestra geografía canaria. ¡Qué tiempos de resistencia, austeridad y buena educación! La buena educación que se impartía en el hogar de la más modesta familia y en la escuela con recordados maestros y maestras como don Belarmino o doña Araceli Pombrol Gracia. La austeridad que marcaba la vida del hombre del campo en una economía de subsistencia aligerada por la emigración a Venezuela. La resistencia de mujeres y hombres ante la adversidad y las duras condiciones de vida. Esas tres notas marcaron la trayectoria vital de Antonio Amalia, tanto en Cueva del Agua o Los Llanos de Aridane, como en su estancia en Caracas, pues el viaje a Venezuela, en la década de los cincuenta del pasado siglo, casi fue una obligación para todo joven con afán de progreso y, en ocasiones, como mera búsqueda de un trabajo. Aún me parece ver su recta figura, acercándose a la plaza principal de Los Llanos de Aridane, la plaza de España, con sus pausados pasos para hablar de un pasado con las pequeñas historias de un pueblo que constituyen su Historia. Pocos relatores van quedando de los años veinte del pasado siglo y por ello cobra más valor la mejor descripción hecha de mi bisabuelo Francisco Rodríguez Medina, más conocido -como es uso en estas tierras- por el nombre de Pancho Lidia, dado que el hombre no paraba de trabajar, levantando paredes, en Cueva del Agua, La Montañeta, Huerto del Señor, Fuente del Oro, La Degollada, Raíz del Pino o, más arriba, El Colmenero y Catela, cuando las tareas de siembre o cosecha lo permitían. Hoy, en Los Llanos de Aridane y luego en El Colmenero, primero, con Carmen Nola y, después, con Eusebio, apreciados profesores garafianos, como si fuera una discreta plegaria, surgieron esos hechos que no se han borrado gracias a los mayores como don Antonio. Se va, definitivamente, la generación del esfuerzo que los han transmitido con precisión a la generación del “salto”, que ha podido contrastar los dos modos de vida tan diferentes en un corto espacio de tiempo antes de acabar el siglo XX. Hoy, rememoramos aquellos tiempos en que Quiteria, para pagar el caldero, comprado en la venta de Miguel, tuvo que aportar catorce fejes de pinillo en lugar del dinero circulante que no disponía, aquellos tiempos en que Cándida con más de noventa años respondió con toda naturalidad, un buen día, a la salutación del primer viandante que encontró, en su diario camino hacia el monte, porque monte y costa eran complementarios en la economía de subsistencia familiar. - ¿Cómo estás, Cándida?- la gente del campo siempre respondía: “bien”, aunque existieran pequeñas molestias, que así se llaman incluso a los dolores que no fueran demasiado acusados, la procesión siempre iba por dentro. Cándida era diferente, gozaba de buena salud en la entonces poblada y bulliciosa Cueva del Agua con su diario trajín y parecía hecha de tea garafiana, ya que no había padecido prácticamente enfermedades a lo largo de sus nueve décadas, y contestó con el “bien”, ordinario en el lugar, añadiendo cierta preocupación a pesar de su buen estado físico y mental, con la frase que ha quedado para la posteridad, por el deseo de cada oyente de llegar a su edad con tan sencilla preocupación. - ¿Cómo estás, Cándida? - Bien, por ahora, pero algunas veces me preocupo preguntándome, ¿cómo será mi vejez? Aquí quedamos, don Antonio, con el esperanzador deseo que siga llegando tarde la vejez de Cándida, mientras procuramos que no desaparezca la amabilidad y el respeto que con sencillez y discreción llevó usted hasta el final, porque la cortesía, nobleza y distinción que definen al caballero no son valores exclusivos del pasado. En Cueva del Agua haremos el esfuerzo de transformar la tristeza de la última despedida, en la firme voluntad del buen hacer del garafiano, que se continúa necesitando, aún más, en estos tiempos. Gracias, entrañable Antonio. Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, 31 de julio de 2021. |
powered by Surfing Waves
|
Famosas citas de escritores y libros"Tierra del trigo y del viento, de la cebada y del centeno, de la brisa y la ventolera, de los chícharos y los chochos, del ventarrón y la ventada, de las habas y los garbanzos negros, de los alisios y del ciclón, de las lentejas y poco millo, de alguna calma y mucho vendaval, es la tierra de Garafía. |
Contactar |



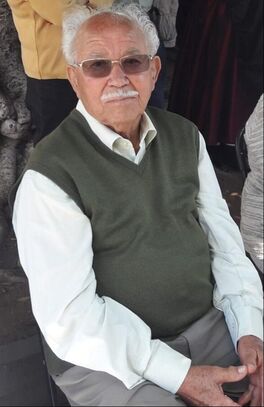
 Canal RSS
Canal RSS